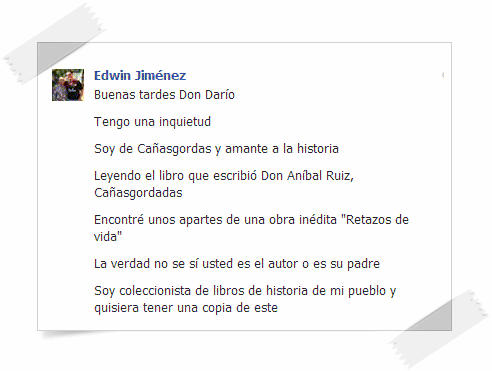"
El ser humano es el más irracional de los animales"
Alberto López nos comparte un texto magistral que nos revela el irracional comportamiento del ser humano y su soberbia postura de dominación sobre las otras creaturas del mundo, como los animales, las plantas, la tierra e inclusive otros seres de su misma especie en inferioridad de condición. Un escrito serio y apegado a la historia, a la razón y al sentido común que encierra una realidad en la que navegamos cotidianamente sin enterarnos.
EL ZOO...
Y Dios creó al hombre a imagen suya, y lo creó macho y hembra; y los bendijo Dios, diciéndoles: procread y multiplicaos, y henchid la tierra; sometedla y dominad sobre los peces y sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve en la tierra... (Génesis. 1:27-28)
Desde luego Dios no era un delfín, ni un águila, ni un león, ni un perro, ni un ratón, ni un gato, Dios era hombre, seguro que blanco, y probablemente anglosajón.
Cuando robó la palabra del Paraíso, el rey de la creación, pagado de su sabiduría por el sueño de la razón, tomó la loca decisión de clasificar la naturaleza, en el convencimiento de que con ello la poseía. Y se puso a la tarea de dar nombre a los animales, a las plantas, a las cosas, a todo. Confundiendo el mundo real con el sonoro mundo de las palabras, el conocimiento con el lenguaje, se creyó en posesión de un designio superior que le elevaba por encima del resto de los otros seres, a los que sometió con violencia convirtiéndolos en sus esclavos.
Desde entonces, el animal que se autodenomina racional, frente al resto de sus hermanos a los que calificó de irracionales, continúa loco. El único animal que conoce el desvarío, el único que es capaz, por una idea o una palabra, de perder su propia identidad, es el animal humano, por eso el resto de los animales, al mirarle, no se reconocen en él.
Solo algunos que viven en su entorno más inmediato, los llamados domésticos, como los perros y los gatos, haciendo verdad el dicho de que, la convivencia acaba por hacer parecidos a los seres entre sí, se han llegado a contagiar de aquella locura, y suelen sufrir profundas depresiones, estados melancólicos agudos y a veces, hasta cuadros esquizofrénicos y patologías psíquicas similares, que los otros animales, los que nunca aceptaron la domesticación, los rebeldes, los irreductibles, los que fueron calificados de salvajes, desconocen totalmente.
El jardín zoológico, la prisión de los animales coincide en el tiempo con la creación del panóptico, la cárcel racional para los hombres.
Resulta sorprendente que ambas instituciones sean una creación del materialismo racionalista e iluminista de una revolución que se hacía en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y es que el taxonomismo cientifista del siglo XVIII, que pretendía estudiar como si fueran cosas a los animales en cautividad, es un hijo de la Ilustración. Aunque el interés por las fieras, en tanto que animales exóticos, le viene a la cultura europea de más lejos, le viene de la época de los descubrimientos.
Para los reyes de las naciones europeas, una muestra de su poder, de su riqueza, de su cultura, se concentraba en la suntuosidad de sus palacios, en el mobiliario, en las joyas, en los objetos domésticos de oro y plata, en las obras de arte, en sus caballos de raza, y en sus halcones, en los relojes y en los inventos extraños, en los autómatas, en las piedras preciosas, en los perfumes, en las plantas y en las flores exóticas.
Esa fue la base del coleccionismo, que ya desde los imperios más antiguos, corría paralelo a la riqueza, el poder, la cultura y la diversión. Pero será con el Renacimiento cuando el coleccionismo como idea reciba un impulso definitivo. Es el momento de los descubrimientos y de las conquistas, de las tierras de más allá del mar, de donde llegarán nuevos objetos bellos y curiosos, además de oro y plata.
Pero sobre todo, en términos culturales, es el momento del conocimiento de los nuevos animales, las nuevas plantas y los nuevos hombres. Cuando Marco Polo, los navegantes portugueses o Cristóbal Colón vuelven de sus viajes, traen como curiosidades de las tierras descubiertas, objetos valiosos, animales y plantas, pero junto con ello traen también al hombre exótico, al indio, al negro, al que desde su visión eurocéntrica consideraron un primitivo, un salvaje a medio camino entre el animal irracional y el hombre, un ser del que una Europa pagada de soberbia cristiana, dudaba si tendría alma. Conquistarlos, someterlos, dominarlos y esclavizarlos, como se hacía con el resto de los animales, será algo natural para aquella cultura que no concebía otros valores, que los propios.
Además de sus ejércitos para la guerra, los reyes europeos disponían de un ejército para la paz, y en concreto, toda una serie de hombres que se ocupaban de hacer agradables sus largas horas de ocio. En él hay que incluir a los artistas, a los magos científicos, músicos, equilibristas, cómicos, danzantes, bufones, gigantes, enanos y deformes. Una mezcla tan heterogénea, que recorrerá los polvorientos caminos de Europa desde el medioevo hasta la actualidad, dejando en distintos momentos, diversas instituciones tales como el teatro burgués, los museos, las pinacotecas, los parques de animales y el circo.
Dentro de las distintas formas de coleccionismo, los animales exóticos y las fieras, incluso los animales deformes, los monstruos, fueron objeto de especial interés para los soberanos europeos. Las jaulas de fieras diseminadas por los parques renacentistas y barrocos, son una expresión de este interés coleccionista, que se basa en la curiosidad por lo distinto, por lo sorpresivo, por lo extraño.
Las fieras en sus jaulas como objeto de curiosidad y de decoración, pasarán con los inicios del interés científico por los animales, a las “casas de fieras”, que conllevaban una cierta separación y clasificación.
La primera “casa de las fieras”, que se corresponde con los inicios del nuevo espíritu racionalista y clasificador, es la que el arquitecto “Le Vaux” construirá en Versalles para el Rey Sol. Ya no se trataba de distribuir animales enjaulados por el parque como objetos curiosos y sorprendentes, con los que el paseante se encontraba ocasionalmente, lo mismo que se encontraba con una fuente, un pabellón o una estatua, sino de crear una arquitectura específica para la exhibición zoológica de animales debidamente clasificados. La observación curiosa y el sentimiento de lo bonito, irán cediendo paso al espíritu científico en estas casas de fieras, que podemos considerar como germen del futuro “jardín zoológico”.
El jardín de fieras o el jardín zoológico, siguen, sin embargo, todavía entendiéndose como un jardín, puesto que provienen del parque renacentista, un parque donde los animales formaban parte de todo un repertorio de escenarios (a veces hasta petrificados, haciendo compañía incluso a los monstruos, como en el parque de Bomarzo de la famosa novela de Mújica Laínez) clasificados según la disposición de un jardín ordenado y bello, como fondo ejemplar de una naturaleza amable, cada vez más geométrica, más clasificada y más dominada. Desde entonces, los jardines de plantas, los jardines botánicos que nacen asimismo con la Ilustración, correrán paralelamente a los ajardines de fieras.
Las plantas serán clasificadas en parterres, por especies y familias separadas, según rígidos sistemas geométricos plasmados en un plano en el que no cabe la confusión. El mismo orden geométrico de la casa de fieras preside los grandes invernaderos, umbráculos y orangeries, donde se cuidan del calor o del frío las plantas que harán llegar de más allá de los mares, tanto descubridores y viajeros curiosos como zoólogos y botánicos que partirán al estudio de nuevos mundos.
Botánica y Zoología correrán así de la mano, animadas por idéntico espíritu taxonomista. El mismo que llevará a la Ilustración a aplicarlo a otras instituciones, a través de las que se canalizará, para el caso de los hombres, los comportamientos irracionales o asociales, tales como los manicomios, los hospitales o las cárceles.
Las casas privadas de fieras de la realeza europea de los siglos XVII y XVIII, serán los antecedentes de los zoos de los siglos XIX y XX, concebidos ya como instituciones de libre acceso a los nuevos ciudadanos consagrados por la revolución burguesa. De forma similar a como las galerías de colecciones reales pasan a ser los nuevos museos y pinacotecas nacionales, así se pretenderá que el zoo, pase a ser una especie de museo natural viviente, una gran colección naturista, para la ilustración pública y para el estudio de la vida natural de los animales, en unas condiciones de cautividad, por el contrario, bien poco naturales.
El zoo, sin embargo, no será solo un campo de análisis científico, sino que se abrirá a las masas populares para que estas puedan ver directamente a unos animales, a los que solamente conoce por dibujos y grabados en revistas ilustradas. En este sentido, esta exhibición es un espectáculo más, lo mismo que las ferias o los circos. A partir de comienzos de nuestro siglo, no habrá ciudad europea importante que no lo tenga y que no se esfuerce por conseguir de las colonias nuevos ejemplares, cada vez más raros y valiosos.
Los zoos de Londres (1828) y Berlín (1844) serán la referencia en la que los zoos de otras ciudades se querrán ver reflejados. Las capitales europeas de los estados con ambiciones coloniales, se ocuparán de prestigiar sus nuevos zoos, en la medida en que estos suponían una representación simbólica de las colonias conquistadas.
La donación de animales exóticos a los zoos de la metrópoli, una práctica entonces habitual, será una muestra de sumisión de la colonia al imperio. Los zoos del XIX se nos presentan así como una creación del occidente europeo, que está íntimamente unido al desarrollo del colonialismo. La conquista de pueblos y naciones “salvajes” conllevará la conquista y el exterminio de sus especies animales, y el envío de muestras de estos animales a la metrópoli, no tanto para su estudio como para ilustrar la representación simbólica del poder de las naciones y estados europeos conquistadores de lejanas y exóticas tierras.
El éxito popular de los zoos a partir de mediados del siglo será impresionante. El descubrimiento de los animales salvajes, hace que se visiten por miles de personas.
El enfrentamiento entre los grandes imperios coloniales, lleva a una emulación, a un enfrentamiento por el prestigio entre los distintos zoos.
Los animales presos pasan así, de la simple cautividad en jaulas de fieras para el estudio zoológico, a la cautividad en la “jaula del teatro”, donde se presentan, dulcificados, los caracteres fieros de algunos animales, que la moda los requiere más amables. Así, el parque zoológico pretende suavizar, no tanto el sufrimiento del animal encarcelado, como la propia imagen de ese sufrimiento, para hacerlo soportable al espectador sin trastocar su posible mala conciencia. Para ello el zoo se disfraza con una arquitectura “kich” de cartón piedra, que pretende mostrar paisajes reproducidos del medio natural, por donde deambulan, como en un escenario, simulacros de animales alienados, con la mirada perdida por el encierro. Así pasamos de un oso polar en una piscina de rocas de hormigón pintadas de blanco, al mismo hormigón pintado del marrón del desierto, donde dormita el rey de las fieras, a una charca inmunda, recuerdo de una laguna africana, donde un rinoceronte sueña sus carreras por la sabana, a una foca bañándose en una piscina con forma de riñón, que evoca los primeros bikinis de Esther Williams. Todo ello expuesto como escenarios seguidos, uno tras otro, sin solución de continuidad, en un recorrido que en pocos minutos va saltando de selvas a desiertos, de territorios helados a praderas, de continente a continente y de país a país, cuyos nombres, desconocidos, resultan sin embargo exóticos para una población europea, para la que en el fondo, más allá de la curiosidad, nada representa por ser territorios conquistados.
La fotografía de las revistas ilustradas primero y el cine y la televisión después, permitirán una mayor aproximación, más fácil y manejable a los animales, hasta unos extremos que no permitía la jaula. Frente a esa competencia que dispara las publicaciones de libros con fotografías a todo color y las series de TV, con todo lujo de tomas inéditas en su propio hábitat, los zoos pierden visitantes, lo que les obligará a una puesta al día para poder ofrecer un espectáculo renovado, recreando en un espacio cada vez más extenso, los escenarios naturalistas que pretenden, sino reproducir, al menos evocar el medio físico y natural de cada especie. Aparecen entonces en los grandes parques zoológicos, los distintos cuadros de animales de distintas procedencias, mezclando en un mismo escenario, especies de climas y territorios diferentes, que para dar mayor imagen de realidad, se amplía físicamente en áreas de libertad tolerada, donde pueden ser vistos y fotografiados como en un safari fotográfico.
La necesidad de captar visitantes y de aumentar los ingresos para cubrir los gastos de una instalación de costoso mantenimiento, hace que el zoo vaya incorporando el espectáculo y otros nuevos incentivos para el visitante. El zoo es ahora un “parque de atracciones” en el que a los animales, no solo se les exige que se exhiban, sino que intervengan como consumados actores, mostrando, bajo la mirada de sus cuidadores, sus habilidades naturales en su versión humanizadas.
Es lo que se presentará en la piscina de los delfines, donde bellas y frágiles señoritas en bañador, con cuerpos de sílfides y sonrisa de plástico, juegan a un tonto corre corre, con uno de los animales más interesantes e inteligentes del mundo.
Espectáculos de masas, que se anuncian por megafonía, que tienen sus pases a horas fijas y se acompañan de la venta en la tienda oficial, de objetos tales como fotos, camisetas, gorras, videos, publicaciones, etc. Bares, restaurantes, puestos de todo tipo, incluso atracciones de feria, todo vale para salvar el zoo. De lo curioso y lo bonito, pasando por lo taxonómico y científico, se ha llegado al espectáculo y a lo recreativo.
Los animales han dejado de ser monstruos o fieras. Ahora son simpáticos y amigos, como los dibujos animados del cine y la televisión, donde los leones, los tigres o el elefante hablan como nosotros y tienen sentimientos, no como animales, sino como humanos. El zoo se ha convertido en un espectáculo. El zoo ahora es de los niños. Paralelamente a la creación del zoo, el carnaval, las fieras y los mercados se mezclan entre sí en el siglo XIX, para dar movimiento a las Exposiciones Universales, que en algunos sentidos, participaban del exhibicionismo del zoo.
La competencia entre los países coloniales, que se pone de relieve en el desarrollo de los zoos, se pone también de relieve en las Exposiciones, donde tienen cabida las muestras etnográficas, tanto de los países participantes como de sus colonias.
Las Exposiciones francesas del siglo XIX se convierten en instrumentos de la gran maquinaria colonial. No solo reproducían las relaciones geopolíticas entre dominador y dominados, sino que además adoctrinaban al país sobre la justificada viabilidad de esta situación. En la Exposición de París de 1878 se clasificaban las diversas culturas del mundo por jerarquías sociales, atendiéndose a las normas de la emergente antropología, disciplina que las Exposiciones ayudaban a cimentar.
La “Ciudad Colonial” de la Exposición de París de 1889 estaba dividida en cuatro áreas: la árabe, la oceánica, la africana y la asiática, todas las cuales estaban atravesadas por calles y pasadizos, cada uno de ellos con el nombre de una colonia o protectorado.
Pero fueron los nativos traídos de las colonias asiáticas y africanas los que mayor revolución causaron. El espectador europeo podía ver doce razas distintas de africanos, además de nativos de Java, chinos, japoneses… Estos maniquíes vivos vestían con la indumentaria propia de sus culturas, fabricaban y vendían artesanía, cocinaban, comían, tocaban su música, danzaban y practicaban rituales delante del pueblo “civilizado”.
Los actores originales actuaban en escenificaciones y decorados pretendidamente hiperrealistas, enfocados a saciar la sed de espectáculo que el público occidental reclamaba. Concebidos desde la visión europea de un oriente imaginario, resultaban más orientales que el propio oriente. Las colonias quedaban así petrificadas como curiosidades frívolas, en imágenes estáticas, que permitían constatar su inferioridad y el atraso de la ciudad colonial con respecto a la metrópoli.
Las potencias europeas competían mostrando, tanto las conquistas de su industria y de sus avances tecnológicos como exhibiendo, a modo de trofeos, a los mismos pueblos salvajes colonizados y dominados.
Las jaulas se sustituían así por los escenarios y los animales por los nativos y “salvajes”. En un espacio continuo y reducido se yuxtaponían a la visión del visitante, lugares, razas, culturas y costumbres totalmente distintas, de lugares geográficos tan diferentes que la noción de espacio quedaba eliminada o referida en todo caso a una visión euro céntrica que todo lo homogeneizaba.
Si en el zoo se pasaba, sin solución de continuidad, de un elefante del Atlas a un canguro de Australia, en la Exposición Universal se hacía otro tanto, de un bereber norteafricano a un siux americano.
Las Exposiciones de principios de siglo celebradas en Norteamérica fueron derivando hacia los parques de atracciones. El público estaba cansado de máquinas colocadas en una vitrina, prefería el caos y el bullicio de las zonas de diversión y las Exposiciones al igual que los zoos de nuestro siglo, les dieron espectáculo y diversión a raudales.
El lenguaje y su representación, la escritura, están desde su origen cargados de violencia. El lenguaje articulado que separó a los hombres del resto de los animales, fue la base para el dominio de éstos por aquéllos. Su invención está vinculada, de forma instrumental, al progresivo dominio de la naturaleza. Podría decirse que este dominio pasaba por el dominio del lenguaje articulado del animal humano sobre el resto de los lenguajes de las otras especies de animales y que la cultura humana que inaugura la aparición del lenguaje, precisamente por la capacidad operativa de éste, conlleva la posibilidad del dominio sobre el resto de las otras culturas animales.
Por eso la cultura humana, decimos, está desde su origen cargada de violencia. Babel es el recuerdo de cuando todos los animales nos entendimos en un solo lenguaje, el de la naturaleza, instituido por Dios en el Paraíso, cuando por primera vez le habló a Adán.
Es el recuerdo de la ruptura de aquella unidad del lenguaje entre todos los animales. Pero como Dios eligió ser hombre, iluminó al animal-hombre con el lenguaje, permitiendo que este consolidara su poder sobre la naturaleza y sobre el resto de los animales. Así fue como pudo realizar los descubrimientos más esenciales y más fundamentales para cimentar su poder, tales como la agricultura, la domesticación de los animales, la cerámica, los tejidos, todo un conjunto de procedimientos que permitirían a las sociedades humanas dejar de vivir al día, a merced de la buena fortuna de la caza y de la recolección, es decir, dejar de vivir de forma similar a como lo hacían el resto de los animales. El lenguaje posibilitó que a lo largo del dilatado periodo paleolítico, se fueran gestando los descubrimientos que harían posible la revolución neolítica, una revolución que consagró de forma definitiva, su dominio sobre el resto de los animales y sobre la naturaleza.
El dominio sobre la naturaleza trajo la “explotación”, pero no solo de la tierra y de las especies vegetales que dejaron de germinar según sus propias leyes o ciclos, para pasar a hacerlo según las leyes impuestas por el hombre de acuerdo a sus intereses, sino también de los animales que pasarán de ser “salvajes” a “domésticos”, que es como decir de “libres” a “esclavos”.
Los animales, fueron pues transformados por el hombre en función de los intereses de este para su servicio y utilización, una transformación que fue lenta y persistente a lo largo del tiempo y que estuvo cargada de coacción y violencia.
Los animales dejaron de ser vistos como otros compañeros en régimen de igualdad, para pasar a ser unos seres inferiores y dominados al servicio del príncipe de la creación.
También la relación entre el hombre y los animales variará sustancialmente cuando el hombre cazador se haga agricultor y ganadero. Antes de la revolución neolítica y de la explotación doméstica de los animales, antes de que para el hombre los animales fueran solo ganado, la relación entre el hombre y los animales no se reducía a una concepción de éstos como simple carne, cuero o asta, y esto a pesar de que para su supervivencia, el hombre los cazará e incluso los domesticará. Cazados o a su vez cazadores de los hombres, los animales habían entrado en la imaginación humana como mensajeros de promesas, con funciones mágicas, que configuraban un mundo simbólico que iba mucho más allá del hecho de la alimentación humana.
El respeto, la valoración del otro, tenía una base mágica y trascendental, como se puede deducir en las pinturas paleolíticas, de las escenas de caza, pero también en las escenas de danza, donde los hombres se mimetizaban vestidos de animales escenificando una relación con unos contenidos simbólicos, que se basaban en un respeto trascendental del otro, hasta el punto de que el hombre se transfigura en animal y el animal en hombre.
La domesticación no empezó como una simple expectativa de carne y leche. El animal tenia funciones mágicas, oraculares unas veces, sacrificatorias otras, y la elección de una determinada especie como mágica, domesticable y comestible, vino originariamente determinada por los hábitos, la proximidad y la propia invitación del animal en cuestión.
Esta relación mágica y simbólica resulta muy bien ilustrada en la cita de Lévi-Strauss en El Pensamiento Salvaje tomada de los indios Hawaianos: “Sabemos lo que hacen los animales, y lo que necesitan el castor y los osos y el salmón y todas las demás criaturas, porque antaño nuestros hombres se casaban con ellos y adquirían este conocimiento de sus mujeres animales”.
El hombre occidental en su mayoría no cree en la reencarnación, esta es una idea intrínsecamente oriental, sin embargo aquellos que creen, reducen el ámbito de la reencarnación al de su propio género humano, siendo además lo habitual, que los anteriores encarnes se correspondan casi siempre con personajes importantes de la historia o cercanos a esa importancia.
En occidente los creyentes en la reencarnación, casi nunca han sido en sus vidas anteriores peones de albañil, putas o pastores de cabras. Sin embargo en oriente, la reencarnación se amplía a las otras especies, entre las que el hombre es una opción más.
En oriente no es importante el cuerpo en el que se reencarna el espíritu. No es más relevante que se lleve a cabo en un hombre que en un animal, en un león, que en un una rata.
En oriente son los espíritus que habitan todos los seres lo que dan sentido al universo, por eso hombres y animales viven en fraternidad y, como pensaban los indios hawaianos, toman esposas, procrean y viven, sin exclusiones, entre ellos.
Es lo mismo que en la antigüedad clásica, hacían los dioses griegos. El hombre ha sido excluyente para con los otros animales, no solo en este mundo, sino que ha creado para su trascendencia, con la misma exclusión, la idea del cielo. No parece muy justo que si hay un cielo para la humanidad, no haya un cielo para los animales, porque al fin y al cabo, la vida es una.
Incluso las plantas y los árboles que también nacen, se secan y mueren, debieran tener también su propio cielo.
Quizás esta ausencia de cielo, religión e iglesia se deba a que, los árboles y los animales no lo necesiten, porque, a diferencia de los hombres, no tengan miedo al más allá.
La revolución neolítica trajo la acumulación y el excedente. Esto eliminaba la aleatoriedad del futuro, pero tal seguridad venía acompañada de la administración del excedente, lo que implicaba una organización social jerarquizada.
A partir de entonces unos hombres fueron amos y otros esclavos, unos administraban y poseían, y otros trabajaban y producían, unos eran los propietarios del ganado y otros lo pastoreaban. Una vez dominados y esclavizados los animales por el hombre, éste se aplicó al dominio y la esclavización del mismo hombre.
Si para el dominio de los animales el instrumento fue el lenguaje, la palabra hablada, para el dominio del hombre lo fue la escritura, la palabra escrita.
Por eso, el nacimiento de la escritura, está también cargado de violencia. Hay que recordar que, lo primero que hizo Jehová cuando escogió a su pueblo, fue darle la ley escrita con la que debía gobernarse a la vez que se separaba de los gentiles.
Y otro tanto hicieron las otras religiones del libro, como los cristianos y los mahometanos, a los que el texto sagrado permitía cometer toda clase de atropellos cuando se trataba de pueblos infieles.
Ni que decir tiene que, si tal cosa estaba permitida (cuando no aleccionada) contra los otros hombres, que podía esperarse de los animales, a los que apenas se llega a citar en los textos sagrados, a no ser como objeto de sacrificio a mayor gloria del Señor.
Los primeros usos de la escritura, que aparecen en la historia de la humanidad entre los III y IV milenios antes de nuestra era en el Mediterráneo oriental, fueron los del poder constituido: inventarios, catálogos, censos, leyes, mandatos…En todos los casos se trata de una manifestación del poder sobre las riquezas y de unos hombres sobre otros.
La escritura nace pues, como medio de control, como medio de poder en sociedades que están fundadas en la explotación del hombre por el hombre.
La escritura es además el mecanismo a través del cual se consolida la acumulación del saber, lo que en las sociedades a partir del neolítico será fundamental para el desarrollo del progreso, una idea que, asimismo, se basa en la violencia y en la explotación del hombre por el hombre.
Es indudable que un pueblo no puede beneficiarse de las adquisiciones anteriores más que en la medida en que han sido fijadas gracias a la escritura. Por eso los pueblos con lengua, pero sin escritura, están condenados a desaparecer, a ser tratados por los pueblos con escritura, como los hombres trataron a los otros animales.
John Berger ha puesto de relieve la ruptura a partir del siglo XIX por parte del capitalismo, con todas aquellas tradiciones que habían mediado hasta entonces entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el primer círculo de animales que se vinculaban a la vida rural. Para Berger, la revolución industrial no solo acabó en Europa (como analizará Engels) con el pequeño campesinado al que se le arrancó de la tierra para pasar a englobar la mano de obra urbana que requería el capitalismo industrial, sino que acabó también con los animales que formaban parte del hábitat y de la economía campesina y con la cultura que regulaba las relaciones del mundo rural entre el hombre, los animales y la tierra. El hombre que en las economías de recolección y agrarias había vivido en una promiscuidad equilibrada con los animales (tanto salvajes como domesticados) al convertirse en hombre urbano con el desarrollo de las ciudades, la urbanización del campo y la implantación generalizada de las formas y valores de vida urbanos, acabó exterminando a los animales.
El animal se hizo prescindible, y pasó a ser entendido como ganado productor de carne con un sentido de cría industrial, fue cazado para la explotación comercial de su piel, retirado del empleo como tiro de sangre con el motor de explosión, o abandonado por el ejército, en el caso de las mulas de montaña, cuando, los nuevos vehículos todoterreno consiguieron llegar a lo más alto.
La urbanización del territorio, los cambios en los usos del suelo, el abandono de la agricultura, las repoblaciones forestales masivas con especies extrañas vinculadas a la explotación industrial de la madera, el cambio de régimen de las aguas superficiales, en resumen, las profundas alteraciones de los ecosistemas, fueron desastrosos para los animales, que se vieron expulsados de su territorio, perseguidos, diezmados, acosados, destruidos sus hábitats y sus organizaciones sociales y productivas, y asesinados hasta casi acabar con ellos.
La desaparición del campesinado con el capitalismo conllevó la desaparición de los animales domésticos, de los que solo quedó, como un residuo grotesco, lo que pasó a llamarse animales de compañía, cuyo incremento, curiosamente, fue tremendamente significativo en las ciudades más acentuadamente urbanas.
Esta aparente contradicción es la misma que hace surgir de forma generalizada los zoos en las grandes ciudades europeas y americanas, cuando precisamente están desapareciendo los animales de la vida cotidiana. Es asimismo el momento del auge de la caza como puro placer deportivo, a veces, incluso, apoyada en explicaciones civilizadas, para concienciar y preservar de su propio crecimiento a una determinada especie.
La relación armónica entre todas las especies, incluida el hombre, que se ilustra en el Arca de Noé, donde ninguna especie deja de ponerse a salvo del gran Diluvio Universal, caracterizó la mayor parte de la existencia del hombre sobre la tierra. Una existencia equilibrada, que se verá de pronto truncada por la relación de dominio que instaurará el hombre a partir de la revolución industrial, basada en una idea de hegemonía que es fundamentalmente occidental, y que, infectada a su vez con el germen de la supremacía de la raza blanca europea, acabará teniendo con los otros hombres (a los que denominará primitivos y salvajes) un comportamiento similar al que tuvo con los animales, expulsándolos de sus territorios, capturándolos, para explotarlos y esclavizarlos, cuando no para asesinarlos, si ello resultaba más económico.
El discurso occidental de los derechos humanos, las sociedades protectoras de animales, la nueva sensibilidad ecológica, en resumen, las malas conciencias de occidente, darán la voz de alarma sobre el desplazamiento y casi exterminio de los otros animales y de los otros hombres, lo que llevará en última instancia, a la creación de “parques y reservas naturales”, donde como en un laboratorio natural, hombres y bestias, son observados por el hombre occidental y donde la población de animales salvajes se controla, sin posibilidades de rebasar un determinado crecimiento y un número máximo de individuos de cada especie.
El hombre que inventó la cárcel, la casa de fieras, el zoo y el campo de concentración, también inventó la reserva como ámbito limitado y cercado donde permitir la vida en una libertad tutelada, donde la caza se mantiene mediante grupos de safaris controlados, donde el número de animales a batir se fija en función de un número adecuado de individuos de cada especie en cada reserva, supliendo el todavía imposible control de la natalidad con el asesinato deportivo.
Las tribus primitivas que a finales de este siglo se han salvado del exterminio sistemático de varios siglos de conquista, colonización, pillaje, piratería, esclavitud y asesinato, por parte de la raza blanca europea, en los otros cuatro continentes, los “pieles rojas” americanos, los indios del Amazonas, los aborígenes australianos, los pigmeos africanos y tantos otros, quedarán así cercados y “protegidos” como los animales salvajes supervivientes, en cárceles naturales con un régimen de autonomía y libre albedrío limitados y tutelados.
¿Por qué los niños sienten esa atracción y ese cariño tan especial por los animales, que se pierde cuando nos hacemos mayores?
Los adultos, siempre hemos visto a los animales en función de nuestros intereses como seres destinados a cubrir servicios prácticos, a suministrar fuerza de trabajo, carne o pieles. Sin embargo el niño, mantiene con ellos una relación fraternal y mágica, una relación de comunión, que le hace hablar de manera natural con cualquier animal, de manera similar a como lo hacían los hombres prehistóricos, aquellos que, anteriores a la existencia de la historia humana (no de la contada sino de la escrita) habitaban la tierra sin la pretensión de dominarla y poseerla.
Con el crecimiento, el niño va empapándose de lo social y va sustituyendo su memoria primitiva, la que traía con su nacimiento, por la nueva memoria de la cultura, que le impone lo social, y así es como, poco a poco, va dejando de hablar con su amigo el perro.
Una sociedad que ha educado a los niños en los zoos, es una sociedad que no verá negativamente las cárceles. Una sociedad que ha sometido y esclavizado a sus hermanos los animales, es lógico que acabe haciéndolo con los mismos hombres. Una sociedad educada en la caza con armas de fuego, donde la distancia de muerte entre el cazador y la víctima se hace cada vez tecnológicamente mayor para la propia seguridad de un cazador, que caza por el simple y perverso placer de matar, no puede ver tan negativamente las guerras, sobre todo si se trata de los otros hombres, de los retrasado primitivos, habitantes de las otras reservas en paraísos sin rostro.
Las “casas de fieras” están en la misma base conceptual que el panóptico de Bentham y que las cárceles y prisiones modernas.
El zoo pseudo naturista de las fieras, no está lejos del zoo de cristal, del zoo transparente de J. Bentham, ni del zoo virtual que gobierna el ojo de la televisión, los aviones invisibles, los satélites espías o la propia red de internet.
De la misma manera que la cultura occidental deberá algún día pagar la deuda moral que tiene adquirida con muchos de los pueblos llamados primitivos, también tendrá que pagar algún día, la contraída con los animales, porque si estos acaban finalmente desapareciendo, con ellos también desaparecerá lo que todavía queda del hombre, al menos, del hombre como se ha concebido a lo largo de su existencia sobre la tierra desde sus albores hasta hoy en día.
Una humanidad que no sabe vivir con sus hermanos los animales sin someterlos, nunca podrá estar formada por individuos educados en la libertad. El día que el hombre deje de mirarse en los ojos de los animales dejará de soñar, y sin sueños, el hombre se volverá loco.
Por eso dice Canetti que “… los animales que pueblan nuestro pensamiento deben volver a ser poderosos, como antes de su sometimiento”
Alberto López